Sin embargo, en el fondo del corazón humano, anida una profunda inquietud que las promesas vacías del consumismo y la hiperconexión no pueden calmar.
Como nos recuerda San Agustín, “nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. Esta verdad es la puerta de entrada a la verdadera adoración.
La adoración no es un ritual vacío, sino el acto más radical y humano que podemos realizar. Es la respuesta natural y necesaria de una criatura ante su Creador, un gesto que nos devuelve a nuestra identidad más profunda.
Una definición concreta
La adoración es la acción en la que el ser humano se postra, reconociéndose como criatura ante su Creador, quien es tres veces santo. Surge de la conciencia de que dependemos completamente de Dios: existimos porque Él nos ha creado de la nada y nos sostiene en el ser.
Adorar, por tanto, se basa en comprender la inmensa grandeza de Dios en contraste con nuestra propia pequeñez. En este acto, se conjugan dos dimensiones de nuestra relación con Dios: la trascendencia, que nos revela que Él es siempre superior y nos supera en todo, y la inmanencia, que nos enseña que, a pesar de su grandeza, Dios es cercano y más íntimo que nuestra propia intimidad.
La adoración es el acto fundamental por el cual el hombre reconoce con humildad y amor la soberanía absoluta de Dios como Creador y Salvador. El Catecismo de la Iglesia Católica la presenta como la respuesta esencial al primer mandamiento: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas».

Realización del ser humano
El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, encuentra su pleno sentido al volverse hacia Él. Adorar no es simplemente una actividad religiosa, sino la realización más profunda de nuestra naturaleza. Somos seres con una sed de infinito, una búsqueda de sentido que ninguna criatura puede saciar por completo. Esta sed solo se calma en Dios. Adorar es reconocer esta realidad y vivir en consecuencia. Es un acto de verdad que nos hace libres.
La adoración establece una relación única, un diálogo que trasciende las palabras. Por un lado, está Dios, que se revela como Creador, Providencia y Amor. Por el otro, estamos nosotros, las criaturas, que respondemos con un acto de humildad y gratitud.
Adorar es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. No es una simple transacción, sino un encuentro de amor. A través de la adoración, el hombre se eleva por encima de sus propias limitaciones para unirse a Dios, que es la fuente de la vida y la verdad. En este sentido, es un acto de elevación espiritual y de profunda intimidad.
La importancia de la adoración se hace aún más clara cuando la contrastamos con su opuesto: la idolatría. El hombre siempre ha tenido la necesidad de adorar, pero si no adora a Dios, terminará adorando a algo que no es Dios: el poder, el dinero, la fama o incluso a sí mismo.
La idolatría es el acto de esclavitud más grande, pues nos somete a criaturas que no tienen el poder de salvarnos. La adoración, en cambio, es un acto de liberación, que nos despoja de las ataduras del mundo y nos orienta hacia la única fuente de verdadera felicidad y paz. Es por eso que la adoración es lo más propio del hombre, porque es el único camino para no traicionar su propia naturaleza y su verdadera vocación.
El verdadero rostro de la grandeza
La adoración auténtica nace de una conciencia viva de la santidad divina, tal como experimentó Moisés ante la zarza ardiente cuando Dios le dijo:
Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa (Éxodo 3,5)
Este gesto de descalzarse simboliza el despojo de toda pretensión humana y el reconocimiento humilde de que nos hallamos ante la Presencia sagrada. No se trata de un mero formalismo, sino de la actitud interior que reconoce la trascendencia divina y responde con reverencia amorosa.
La verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la fama, sino en el reconocimiento de nuestra pequeñez ante el Creador. La adoración no es un privilegio de los sabios o eruditos, sino de los sencillos, de aquellos que tienen la humildad de un niño. Arrodillarse es una declaración de dependencia, un eco de la profunda verdad de que, como criaturas, fuimos hechos para adorar al que es la fuente de todo ser.

La adoración con el cuerpo
La adoración, siendo un acto tan fundamental, se expresa de diversas maneras según la cultura y el contexto. No se limita a una sola postura o un solo gesto, sino que adopta formas que resuenan con la historia y el sentir de un pueblo.
En muchas culturas eslavas, por ejemplo, la adoración se manifiesta a través de un profundo inclinarse, incluso hasta tocar el suelo con la frente, en señal de total reverencia y sumisión. Esta expresión corporal comunica una entrega absoluta, un reconocimiento de la infinita majestad de Dios frente a la propia finitud.
El cuerpo, de hecho, es un instrumento clave en la oración y la adoración. No se trata solo de un acto del alma, sino de una participación total del ser. Arrodillarse no es una postura casual; es una manifestación de adoración. A través de ella, el cuerpo se une al alma para expresar su humildad y su amor por Dios.
Cuando nos arrodillamos, el cuerpo mismo reza, y al hacerlo de forma consciente, nuestra oración se hace más plena y profunda. Según las culturas las formas cambian, pero el espíritu de adoración debe permanecer.
La Adoración Eucarística: el culmen
La adoración no es un concepto abstracto; encuentra su máxima expresión en el corazón de la fe cristiana: la Eucaristía. En este sacramento, la adoración se hace tangible, real. Es el momento en el que, como criaturas, nos encontramos de forma real con nuestro Creador y Salvador, Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía es el culmen de la adoración, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra.
La preparación para la Comunión es un acto de adoración. No debemos recibir a Jesús sin un corazón y una mente preparados. Es un momento de profunda reflexión y de reconocimiento de Su presencia. Como nos recordaba San Agustín, «Nadie come de esta Carne si no la adora primero». La adoración es la actitud del alma que se postra ante la divinidad, reconociendo el inmenso misterio que va a recibir.
Una vez que comulgamos, la adoración no termina. De hecho, se intensifica. El tiempo posterior a la Comunión es un momento precioso para adorar a Jesús, que mora en nuestro interior. Es el tiempo de la «adoración interior», de la intimidad con Él. Es una pérdida para el alma no aprovechar esos instantes, desde que comulgas unos pocos minutos.
En ese momento, podemos ofrecerle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras luchas, y simplemente estar en silencio ante Su presencia. Es el momento de la acción de gracias más profunda, un diálogo silencioso en el que el alma se postra ante su Rey. Este tiempo de adoración personal es vital para que la gracia recibida en la Comunión fructifique en nuestras vidas.
Adoración, el camino a casa
En un mundo que ha perdido el rumbo, la adoración se alza como una brújula. Nos recuerda que no estamos solos, que no somos el centro del universo, y que nuestra verdadera identidad se encuentra en ser hijos de Dios. La adoración es el camino a casa, la ruta que nos lleva a Dios, pero también la senda que nos devuelve a nosotros mismos.
La importancia de la adoración está también en las costumbres eucarísticas, no se explica aquí https://www.hablarconjesus.com/corpus-christi/
Es en la adoración donde sanamos nuestra inquietud, donde encontramos la paz que buscamos desesperadamente, y donde nos hacemos capaces de amar de verdad.
La adoración es la verdadera revolución de nuestro tiempo. No es una revolución política o social, sino una revolución del corazón. Es un acto de entrega que nos libera, nos transforma y nos devuelve a la verdad sobre quiénes somos: criaturas amadas, hechas para amar y para adorar. Que nuestras vidas sean una constante adoración, una respuesta de amor al amor incondicional de Dios.

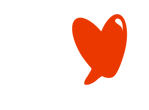



Nos abre horizontes para mejorar la acción de gracias.
Gracias padre por ser un enamorado de la eucaristía. !!! Yo también !! Me lo transmitió un sacerdote ,a los 39 anos hoy tengo 67 y sigo como el primer día!! Por gracia de Jesús!! Rezo por vos para que sigas con pasión y nutriendo nos de su amor!!! He recibido infinitas gracias atraves de Jesús eucaristía!! HAY QUE DARLO A CONOCER!! MI MISION!! BENDIABRAo padre,dedonde sos???
Gracias padre por ser un enamorado de la eucaristía. !!! Yo también !! Me lo transmitió un sacerdote ,a los 39 anos hoy tengo 67 y sigo como el primer día!! Por gracia de Jesús!! Rezo por vos para que sigas con pasión y nutriendo nos de su amor!!! He recibido infinitas gracias atraves de Jesús eucaristía!! HAY QUE DARLO A CONOCER!! MI MISION!! BENDIABRAo padre,dedonde sos???
Nos abre horizontes para mejorar la acción de gracias.